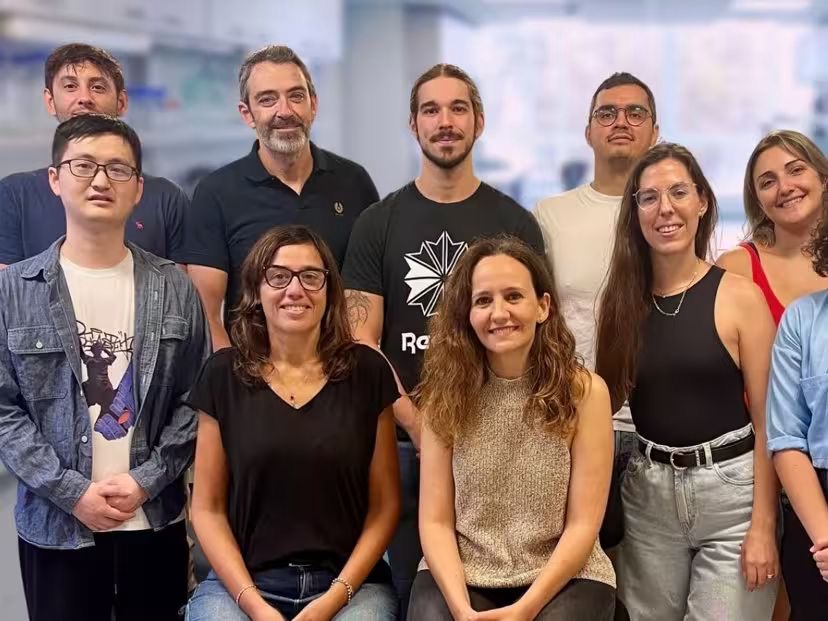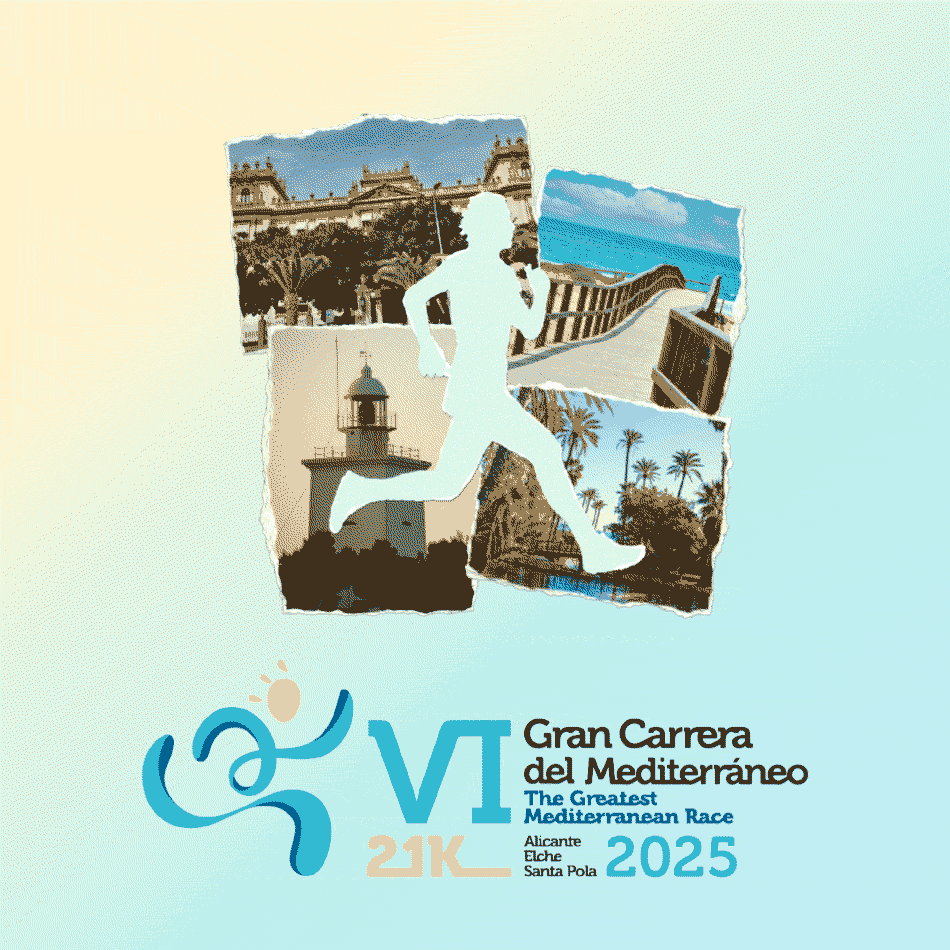Si uno hojea los periódicos ilicitanos de finales del XIX —esos que huelen a humedad, tinta y susto— descubre que Elche vivió en 1884 una historia digna de serie: drama, misterio, rumores, huidas, héroes anónimos… y hasta alguna que otra escena que hoy sería puro meme.
Todo empezó con noticias lejanas. El Vinalopó avisaba que en Tolón y Marsella había un brote de “cólera morbo”. Era el villano que Europa temía, el “huésped del Ganges” que viajaba más rápido que los trenes. Los lectores lo seguían con curiosidad… pero también mirando de reojo al pozo del patio, no fuera a estar conspirando con la enfermedad.
Mientras tanto, el Ayuntamiento se paseaba por los barrios con gesto serio, como quien inspecciona una casa antes de recibir visita. Revisaban mercados, olían frutas, miraban carnes como si fueran sospechosas de robo, y daban recomendaciones de higiene que hoy nos parecerían básicas pero que entonces eran casi ciencia ficción. La tensión subía, pero la vida seguía… hasta que dejó de seguir.
El 31 de agosto de 1884 llegó la noticia bomba: el cólera había entrado en Elche. En cuestión de días la ciudad pasó de su bullicio habitual a un silencio que dicen que se podía cortar con navaja. Fábricas cerradas, talleres mudos, familias haciendo maletas improvisadas, procesiones suspendidas… Y las persianas. Según cuentan los periodistas de la época, pocas cosas fueron tan significativas como la bajada sincronizada de persianas al caer la tarde. Era casi un nuevo toque de queda, pero sin banda de música.
Y ahora viene lo curioso: en medio del caos, la ciudad se activó como un engranaje bien engrasado… aunque nadie supiera que lo estaba. Asociaciones improvisadas recogían dinero, ropa, alimentos; la prensa se volvió una mezcla entre detective, notario y fiscalizador; y los ciudadanos se las ingeniaban para cuidarse mientras evitaban el pánico. Según ellos —los cronistas que dejaron constancia de todo— la epidemia hizo que Elche se mirara al espejo y decidiera que podía organizarse mejor.
Los periódicos, por cierto, vivieron su propio “boom”. El Vinalopó, El Bou y compañía narraban el avance de la enfermedad con un tono que oscilaba entre lo heroico y lo irónico, como si se debatieran entre informar y espantar el miedo a golpe de humor agudo. Aquellos periodistas serían unos auténticos influencers de su época.
Cuando en octubre la situación empezó a mejorar, la ciudad no quiso volver atrás. El Ayuntamiento se puso manos a la obra: calles pavimentadas, mercados reorganizados, controles sanitarios más estrictos… incluso ordenaron retirar animales sueltos que iban por ahí campando a sus anchas. Elche estaba cambiando, y esta vez el cambio venía para quedarse.
En 1885 hubo un segundo brote, menos dramático pero igual de inoportuno. La diferencia es que, ahora, Elche ya jugaba con ventaja: sabía qué hacer, cómo actuar y, en definitiva, cómo enfrentarse a un enemigo invisible que un año antes la había dejado paralizada.
Pero quizá lo más llamativo de esta historia es el poso que dejó: una cultura de prevención, de cooperación vecinal y de vigilancia ciudadana que transformó el modo en que la ciudad crecía, decidía y se cuidaba a sí misma.
A veces, para bien o para mal, las grandes transformaciones vienen en envases que nadie desea. En este caso llegó con nombre exótico, fama terrible y un pasaporte no solicitado. Pero Elche, con astucia, miedo, humor y mucha improvisación, salió del trance más preparada que cuando entró.







 Iván Hurtado
Iván Hurtado