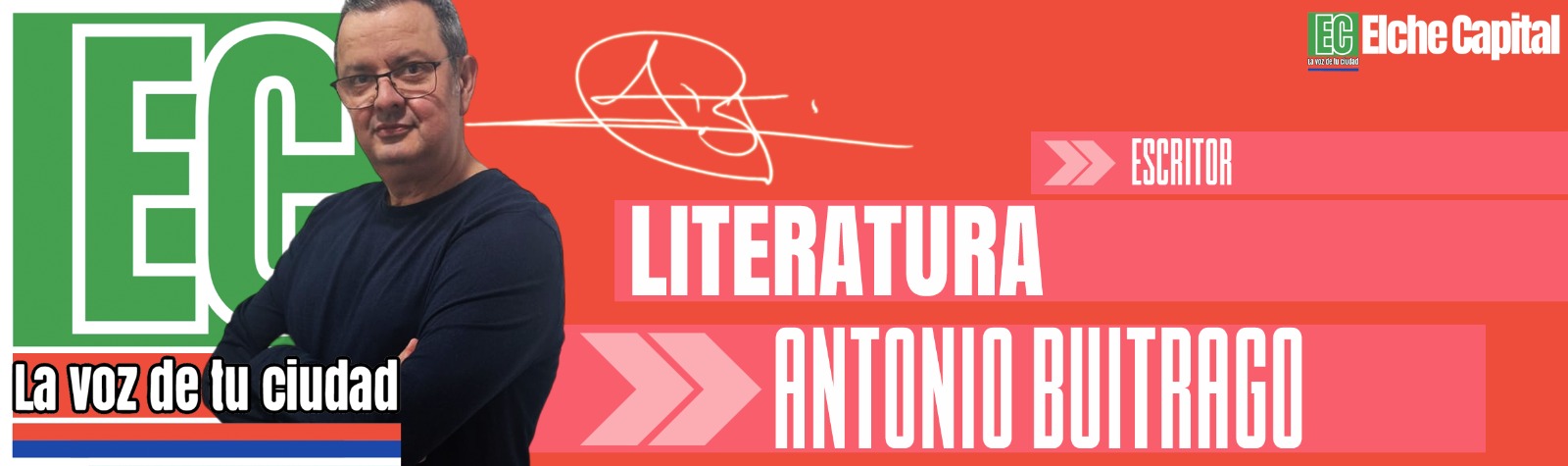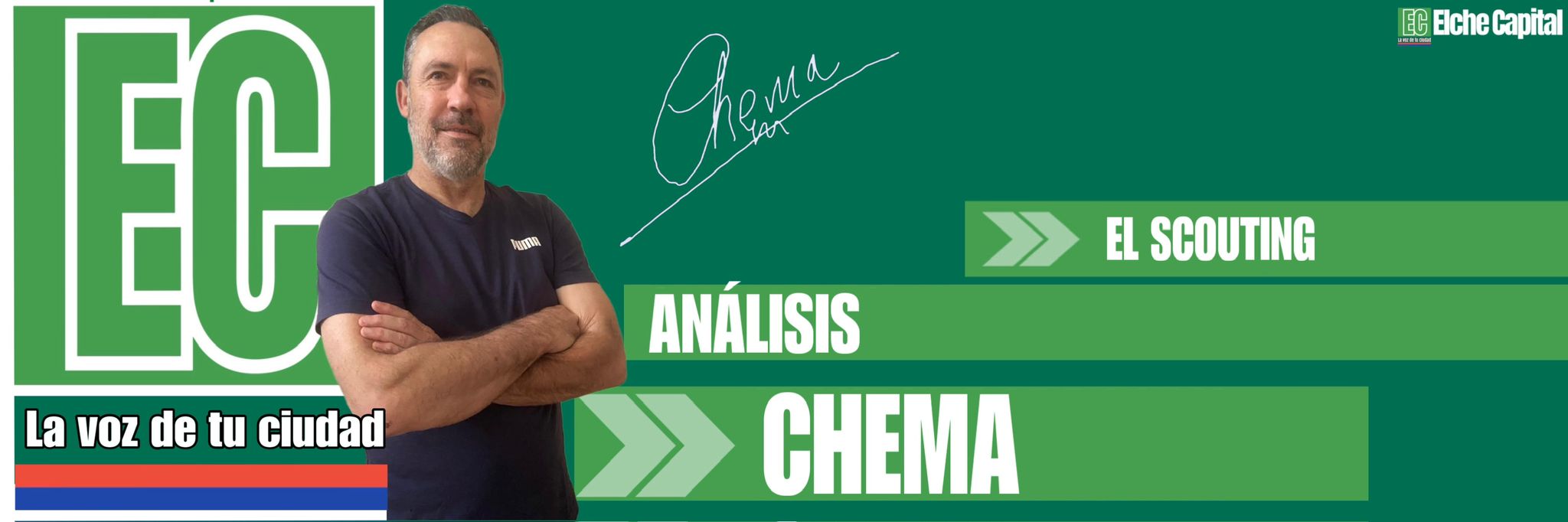Elche ardía en silencio.
Durante la noche del Jueves Santo una mezcla de olor a incienso, cera y pasión envolvían las calles teñidas de sombras, tambores y pasos solemnes. La Plaça de Baix vibraba bajo los pies de los cofrades y los balcones desbordaban ojos emocionados. Las palmas secas colgaban de las rejas cual testigos de la grandiosidad del momento.
Ella caminaba envuelta en la túnica negra de la cofradía del Cristo del Perdón. Su capirote alto le ocultaba el rostro, pero bajo la tela su piel estaba encendida. No por la fe. O quizá sí, pero de otra forma. Su fe era Él.
Lo había visto horas antes entre los portadores que ensayaban en los patios traseros de la Iglesia de Santa María. Él levantaba el trono con los brazos desnudos, la camisa pegada al torso por el sudor, los ojos fijos en el horizonte como si cargaran no un paso, sino un deseo. A Ella le bastó una mirada para saber que esa noche, al terminar la procesión, no habría lugar para la penitencia, sino más bien para el pecado…
La procesión descendía por la calle del Salvador, serpenteando hasta la Plaça de les Flors. Los cirios iluminaban las fachadas de los edificios como lenguas líquidas. El eco de los tambores rebotaba entre las palmeras de la ladera del río Vinalopó. Era como si la ciudad entera respirase al mismo tiempo que su pecho agitado.
Como cada año, se encontró con Él en la entrada lateral de Santa María. El paso ya reposaba sobre los caballetes. Los cofrades se dispersaban lentamente, exhaustos, emocionados, conmovidos. Nadie reparó en Ella cuando se desvió hacia la puerta antigua que daba al claustro interior. Sabía que Él la seguiría. Lo hacía siempre.
Y Él la siguió, la buscó con la respiración entrecortada, la túnica aún sobre los hombros, la frente perlada de sudor y devoción. Ella lo esperaba entre las columnas, donde la piedra gótica se volvía piel al tacto. Él la empujó suavemente contra el muro frío y le desabrochó el cinturón. El hábito cayó, lento, hasta revelarla desnuda bajo la túnica. No llevaba ropa interior. Nunca la llevaba durante la Semana Santa. Era su forma secreta de tentarlo.
—Estás preciosa —susurró Él, con los dedos temblando en su cadera.
—Estoy ardiendo —dijo Ella, tomando su mano y guiándola con decisión entre sus muslos.
Él la besó como si se le fuera la vida. Las palmas de sus manos la recorrían como quien recita una oración aprendida. Su lengua bajó por su cuello, por el hueco de sus pechos, hasta que Ella gimió tan suavemente que el eco de la iglesia pareció contener la respiración.
Ella lo desnudó con urgencia. Su cuerpo era fuerte, moreno, marcado por los años de cargar más que imágenes, silencios. Él invadió su interior con un gesto profundo, seguro, y Ella se arqueó contra Él como si se aferrara al último milagro, al momento único, al regalo divino. Sus cuerpos se movían al ritmo de los tambores lejanos. El placer crecía como una marcha lenta, solemne, hasta que ambos estallaron en un jadeo mudo, abrazados bajo la cruz de piedra que colgaba en la pared del claustro.
Él se dejó caer a su lado. Apoyando la cabeza sobre el pecho de Ella. Jadeante, susurró:
—Nos van a echar del templo…
Ella lo observó con la mirada más brillante que cualquier cirio santo.
—Que Dios perdone este amor que siento por ti… Porque cada año se vuelve más sagrado.
Fuera, las campanas repicaban las tres de la madrugada. Y Elche seguía despierta, envuelta en un manto de fe, seriedad y piedra antigua cuando el amanecer irrumpió sin permiso. La ciudad se desperezaba despacio, sin prisa, con la bruma todavía abrazando las palmeras del Huerto del Cura y el sonido de los primeros pasos acallados sobre las aceras del Raval. En la Iglesia de Santa María, los cirios apagados todavía dejaban un rastro tibio de cera derretida y promesas cumplidas a medias.
Ella se levantó de la piedra templada, temblando por dentro, como quien sabe que el cuerpo ya ha dicho todo lo que tenía que decir y llegaba el momento de la despedida. Se cubrió con la túnica. Él la observaba desde el suelo, apoyado en una de las columnas del claustro, con la camisa entreabierta y la piel marcada de besos.
—Dime que no te vas… —susurró Él.
—Claro que me voy —respondió Ella, con una sonrisa triste—. Por delante, trescientos sesenta y cinco días de penitencia, hasta volverte a ver.
Era su liturgia privada: encontrarse durante la Semana Santa, entregarse como si el mundo no existiera y luego desaparecer. Lo que tenían no cabía en la vida cotidiana. Él tenía una familia, un nombre, un compromiso más importante. Y Ella… Ella lo amaba demasiado como para destruirle su mundo.
Ella salió del claustro sin mirar atrás. El sol empezaba a alzarse detrás de la Torre de la Basílica de Santa María, tiñendo las nubes de un rojo sucio, casi pecaminoso. Ella cruzó la Plaça del Congrés Eucarístic y tomó rumbo hacia la calle Obispo Tormo, donde las palomas aún dormían sobre los cables. Llevaba el corazón agitado, no por el paso rápido, sino por el vacío que le quedaba cada Semana Santa.
Pero ese año fue distinto. Ese año, Él no se quedó en el claustro. La siguió. Con la camisa arrugada, sin túnica, con los labios aún sabiendo a Ella.
—No puedo más —le dijo cuando la alcanzó en la placeta de la Merced—. No quiero esperar un año. Quiero que seas mi fe todos los días.
Ella se quedó inmóvil. El cuerpo aún le dolía de tanto deseo, pero ahora lo que la desbordaba era algo más peligroso: la esperanza.
—¿Y qué vas a hacer con tu vida? —le preguntó sin rodeos.
—Lo que haga falta —respondió Él—.
Ella tembló. Lo besó. Esta vez no con urgencia, ni con deseo, sino con ternura. Como se besa lo que puede romperte si lo tocas mal. Como se besa lo que se ha rezado demasiado tiempo.
Los tambores comenzaron a sonar de nuevo a lo lejos. Era la Madrugá del Viernes Santo. Y ese año, la penitencia no vendría con látigo, sino con decisión.
Él le tendió la mano. Ella la aceptó. Y juntos caminaron por el puente de Santa Teresa, con la ciudad despierta, mientras los primeros cofrades se preparaban para salir a las calles, sin saber que, a veces, los milagros también caminan entre los vivos.
Susi Rosa Egea
Escritora, 5ª Finalista Premio Planeta de Novela 2024



 Susi Rosa Egea
Susi Rosa Egea