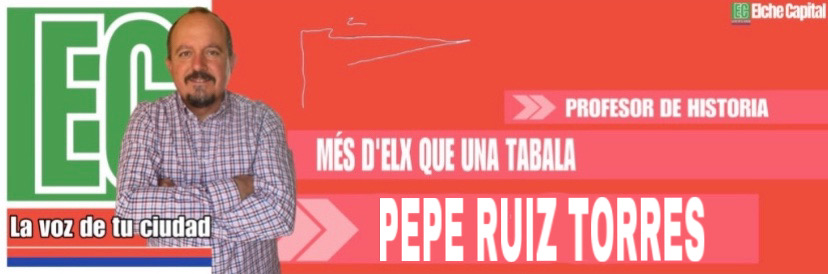Tenía dudas, serias dudas de que su marido la quisiera. Al menos Ella, no se sentía querida. Después de veinte años juntos y una hija de siete, la gran sombra del fracaso acechaba su matrimonio.
Ella se esforzaba por mantener aquella relación a flote. Evitaba discusiones, aceptaba cualquier petición, renunciaba a aficiones y planes. A la mayoría de eventos y actividades organizadas en la ciudad, acudía ella sola o con su pequeña. Envidiaba a otras parejas, a otras mamás del cole, que todo lo hacían con sus maridos: la compra semanal, las tardes en el parque después del cole, los paseos por el centro…
Su marido era ahora un hombre rancio. «Antes, él no era así». ¿Cuándo había cambiado? ¿En qué momento, su marido, dejó de ser cariñoso, atento, amoroso con ella? Y, sobre todo, ¿por qué ya no la deseaba? Estaba claro que la maternidad había difuminado sus curvas, aflojado su voluminoso pecho y decaído la potencia de su trasero. Pero, «¿acaso no le ocurre lo mismo al resto de mujeres?», «¿No es bonito envejecer juntos?», se planteaba en su diálogo interno.
Lo cierto es que el sexo, entre ellos, era prácticamente inexistente. Su marido llegaba cansado de trabajar, cenaba lo que ella le hubiera preparado y se tragaba su pastilla para dormir. Casi automático, en quince minutos, roncaba como un oso. Ella, frustrada, acudía a la habitación de su hija, aún despierta, para leerle un cuento y dormir aferrada a la única fuente de ternura que le quedaba en casa.
¿Qué estaba pasando entre ellos? Su vida consistía en organizar su familia, cuidar de su pequeña y atender las necesidades hogareñas de su marido: cocinarle, mantener su casa limpia y lavarle la ropa. La última vez que aceptaron ir al teatro, con otros matrimonios amigos, a la nena le había dado fiebre y tuvieron de regalar las entradas y quedarse en casa, con su hija. Nada ayudaba a que las cosas cambiaran.
La rutina la arrastraba. Llegó al punto de aceptar que el matrimonio consistía en eso, que mantener el cariño y renunciar a la pasión era lo que tocaba. Su vida era tan oscura que hasta las luces de su casa fallaban. Un aburrido día cualquiera llamó a un electricista. El hombre, algún año mayor que su marido, tenía un cariñoso acento andaluz, la trataba de usted y le hablaba con galantería. Llevó a cabo varias comprobaciones: que si el cuadro de luces, que si un test de fluidez, que si la potencia contratada… ¡No daba con la avería! Después de dos horas en la casa, explicándole a Ella cada movimiento, el electricista le pidió volver al día siguiente. Y la verdad es que estuvo acudiendo un par de horas al día, durante toda la semana. Además de subir y bajar diferenciales, desmontar enchufes y comprobar cables, le iba contando su vida e interesándose por Ella. Él era tan atento. La trataba con una cierta admiración, la piropeaba elegantemente cada vez que surgía la oportunidad: «Y qué bien huele lo que está usted cocinando… ¡Se nota que es una mujer mañosa!», «Y qué limpia tiene usted la casa… ¡Se ve que es una mujer detallista!», «Y qué guapa la veo a usted hoy… ¡Claro que con esa figura, qué modelito no le sentaría bien!». Ella reía y se sonrojaba por los comentarios y el gracioso acento del electricista.
Solucionado el problema eléctrico, empezó a echar de menos la visita diaria de aquel hombre que derrochaba simpatía y desparpajo. A los dos días, Ella acudió a su taller para preguntar por la factura y pagarle los honorarios. El hombre estaba solo, acabando de preparar su maletín para acudir a una urgencia. Pero la emergencia tuvo que esperar, porque tenía allí, delante de él, una demanda más importante: la de una mujer apagada, con falta de alegría, necesitada de caricias, hambrienta de pasión… A Él, las curvas difuminadas, el voluminoso pecho caído y el culazo aplanado de Ella, le parecieron el mayor de los regalos. A Ella, los besos apasionados, las bonitas palabras hacia su persona y las manos expertas de Él, le resultaron vitales en ese momento. Y, como dos locos que no se conocen de nada, pero que se atraían desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, se entregaron al desenfreno del sexo prohibido, gozándose hasta la extenuación de sus cuerpos maduros.
Ella dejó al marido que la había ido rechazando de manera habitual. Él también rompió con su esposa, una mujer insulsa que tenía tiempo para todo menos para atender a su marido. Y entonces, aquel electricista andaluz, afincado en Elche más de veinte años, y aquella desilusionada mujer corriente, iniciaron una idílica relación de amor y pasión. Porque agua que no has de beber… ¡Déjala correr!
Susi Rosa Egea
Escritora, 5ª Finalista Premio Planeta de Novela 2024

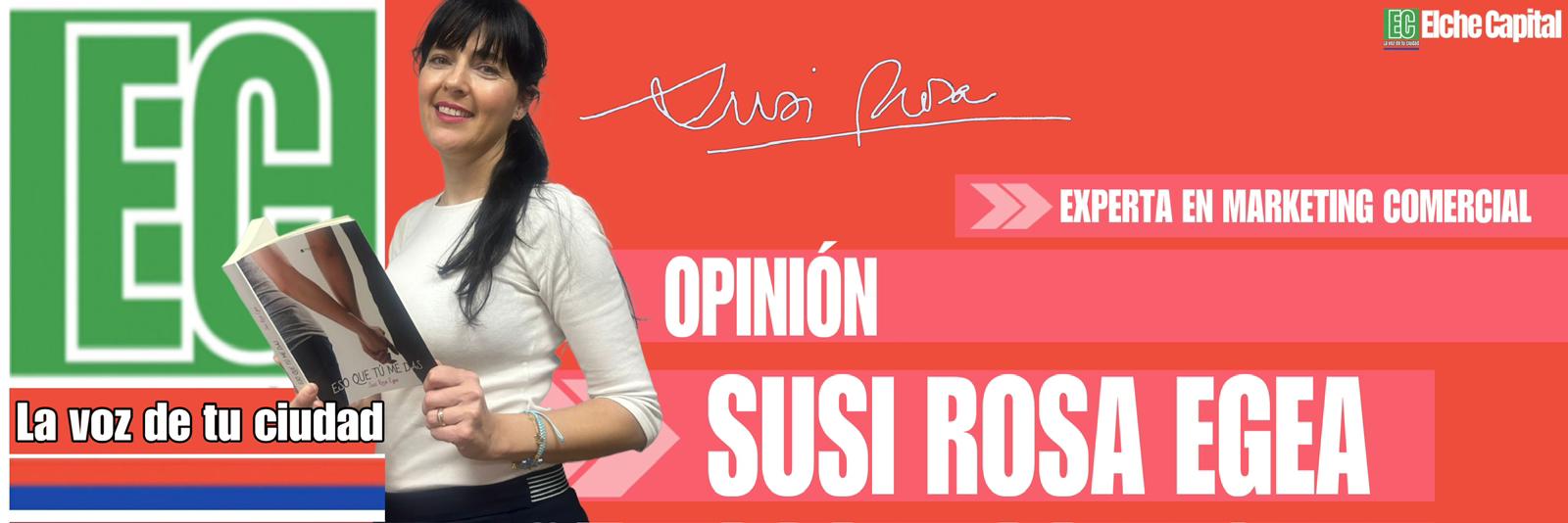

 Susi Rosa Egea
Susi Rosa Egea