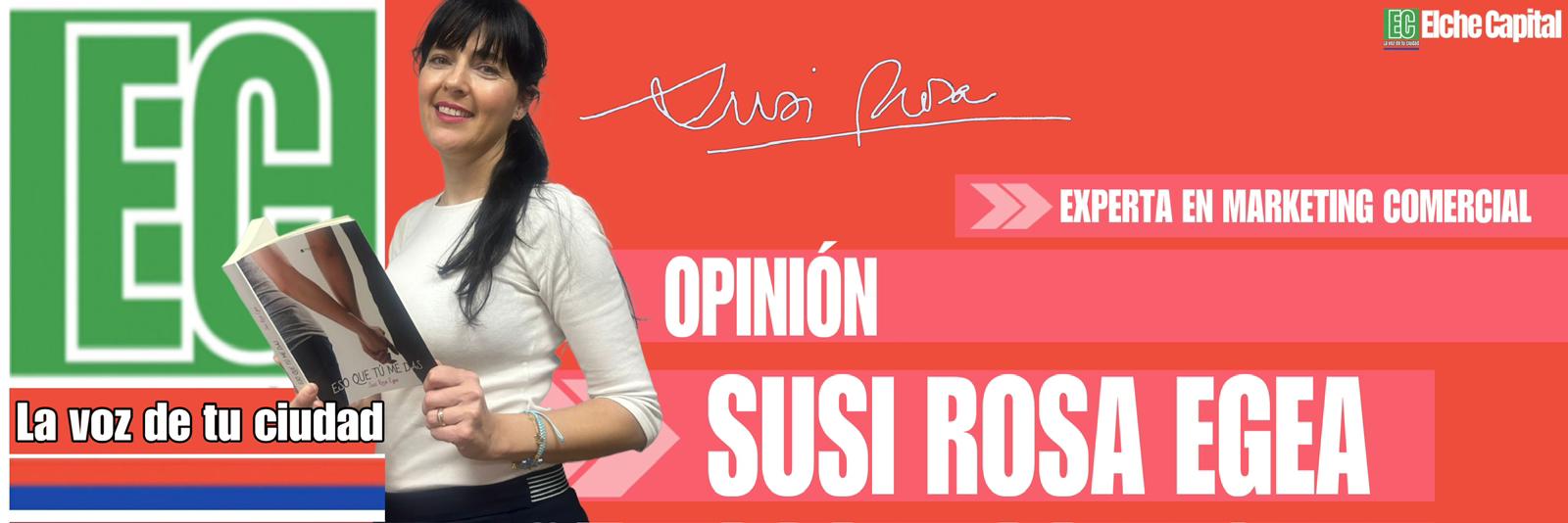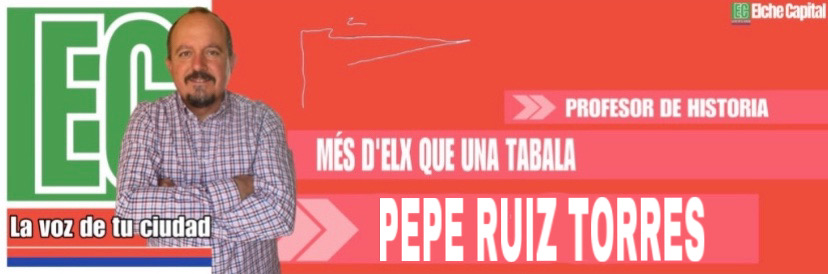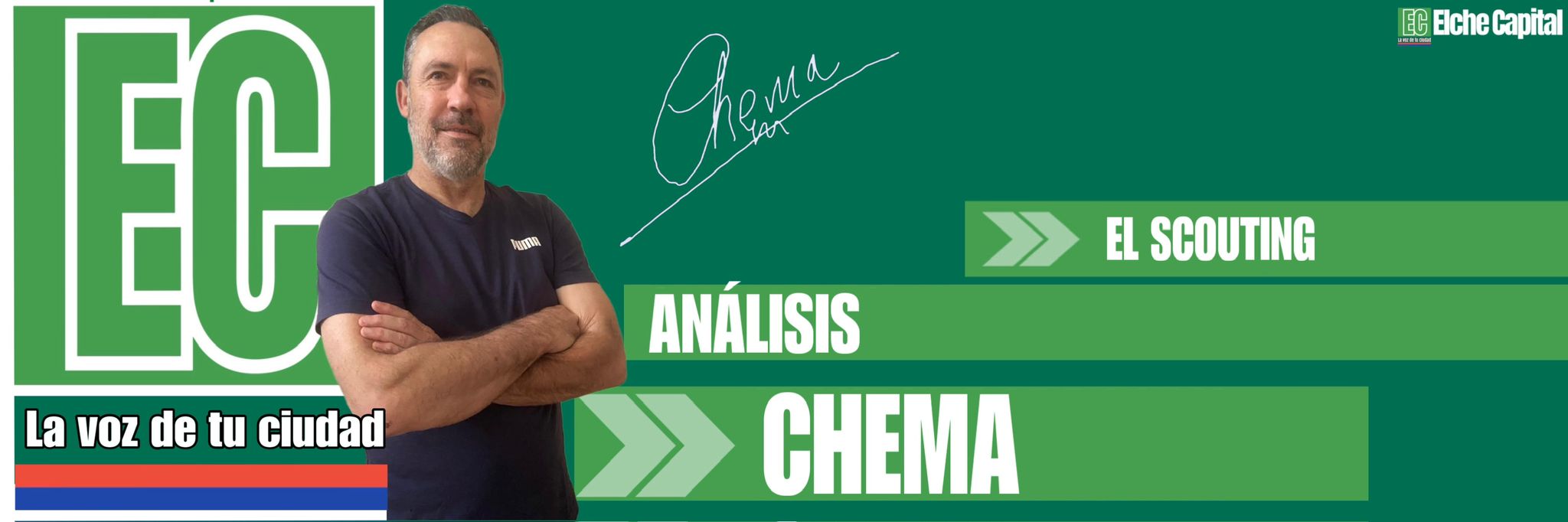Aquella no era una mañana más. En el día de todos los santos, las cancelas del cementerio se abrían una hora antes.
Él solía madrugar. Le gustaba llegar con tiempo, dar una vuelta por las taciturnas calles, comprobar los grifos y recoger las hojas secas que se acumulaban en las entradas de algunos panteones. Era un tipo solitario al que se le daba muy bien su trabajo. Un trabajo singular para un hombre enigmático. «Hoy debe quedar todo perfecto. Vamos a recibir muchas visitas», susurraba a cipreses, álamos temblones y sauces llorones, al tiempo que les daba de beber agua con manguera.
A las ocho en punto, el chirriante sonido de las verjas daba la bienvenida a vecinos y visitantes que ya asomaban, calle abajo, en dirección a su compromiso anual del uno de noviembre. Él se colocó en su sitio habitual, el que ocupaba cada día bajo un enorme abeto, en la esquina norte del recito. Desde allí visualizaba la mayoría de los espacios y controlaba la jornada. Sigiloso, se acomodó en su silla metálica y, como si estuviera en un cine, se dispuso a disfrutar de la película de cada día.
Ancianas de pelo cano y enlutada presencia paseaban, cogidas del brazo, deteniéndose, cada pocos metros, para recordar a familiares y amigos. Elegantes señores, vestidos con traje, corbata e incluso sombrero, acompañaban en sus refinadas señoras hasta los nichos de sus difuntos. Don Fermín, el párroco del pueblo, conversaba con los hombres mientras las mujeres limpiaban lápidas y colocaban centros de flores. Reconocía a cada persona, se sabía los dramas de casi todos los oriundos del lugar.
Cerca del mediodía, la vio entrar. No era visitante habitual del camposanto. El rojo pasión de su vestido llamaba la atención entre tanta sobriedad y discreción. Le resultó curioso adivinar hacia qué sepultura se dirigiría. Sin embargo, la muchacha invirtió la siguiente hora en caminar pausada por las calles observando losas y leyendo epitafios. Ni lloraba, ni estaba triste. Cuando llegó al abeto donde él la escrutaba, se le acercó.
—Buenos días. ¿Es usted el encargado del cementerio?
Él no contesto. Sorprendido por aquellos expresivos ojos azules en contraste con unos jugosos labios rojos que emitían una voz dulce y femenina, se limitó a asentir, sacándose de la boca la aguja de pino que le gustaba apoyar en sus labios desde que dejó de fumar.
—Verá, soy escritora y me estoy documentando… ¿Conoce usted algún drama romántico interesante en este pueblo?
A él no le salían las palabras. Le hubiera podido contar la historia de Ana y Alberto, unos recién casados que fallecieron en un trágico accidente de tráfico a la vuelta de su viaje de novios. O lo que le sucedió a María, la viuda más joven del cementerio, que perdió a su chico salvándola a ella de las corrientes del pantano. Incluso podría haberle narrado, con pelos y señales, el crimen pasional que sucedió entre dos hermanos y una mujer fatal de otra ciudad. Pero no, la muchacha risueña y desenvuelta lo había dejado perplejo, mudo.
—Está bien —dijo ella cansada de esperar una respuesta—. Gracias igualmente.
—Vuelve esta tarde. A las seis. Ahora estoy trabajando —contestó él con sequedad.
—¡Vale! ¡Aquí estaré! —exclamó ella entusiasmada, generándole a él un mayor desconcierto.
Y, a las seis en punto, mientras él arrimaba las rejas de la puerta principal, aquella literata pizpireta apareció, trayendo consigo un termo de café y unos croissants que olían a gloria vendita.
La chica solicitó mantener la conversación en un lugar especial, el que a él más le inspirara. Y él escogió un lujoso panteón que contaba con un par de bancos en su coqueta capillita; los finados descansaban en otra estancia separada.
Él le contó a la joven escritora todos los sucesos que ella quiso escuchar. Y les anocheció entre confidencias, risas y complicidades. Ambos habían conectado tanto que terminaron hablando de sus propias historias personales. Él encendió unos cirios para alumbrar el ambiente y ella se le arrimaba excusándose en que sentía fresco y miedo a partes iguales.
Él le confesó, con anhelo, que trabajaba en un lugar triste, muy triste. En algunos enterramientos le costaba no llorar, mantenerse al margen del profundo sentimiento que sufrían aquellos que pierden a seres queridos, a veces, de manera prematura. Eso la enterneció a ella, mucho más de lo previsto. Y aquella noche, noche de difuntos, de dolor, pena y desesperanza, dos vivos —un hombre solitario y una mujer jovial—, se desvestían, se besaban, se acariciaban… Sin testigos que pudiesen dar fe de los gemidos y gritos de placer, ambos morían de gusto, en intensos orgasmos vivaces.
Susi Rosa Egea
Escritora