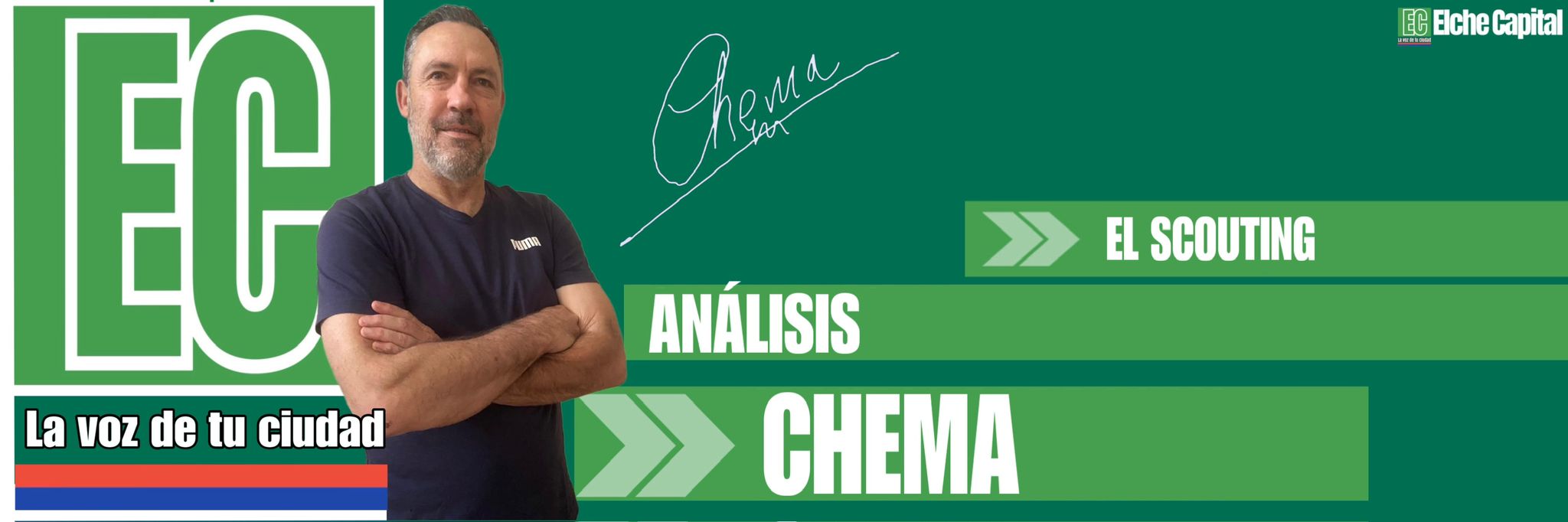El otro día, viendo a Donald Trump, me pregunté cómo es posible que un país llegue a elegir a un “imbécil integral” así como presidente. Más allá de su retórica incendiaria y su falta de preparación política, Trump es el reflejo de un fenómeno que no es exclusivo de Estados Unidos: el auge del populismo de derechas en el mundo occidental.
Este fenómeno se expande de manera imparable en Europa, y España no es la excepción. Pero la verdadera cuestión es: ¿qué condiciones han favorecido este crecimiento?
Nos encontramos en un país donde la izquierda lleva casi siete años en el poder y, sin embargo, muchas de las desigualdades que denunciaban cuando eran oposición no solo persisten, sino que se han agravado. La llamada “pobreza energética”, que fue una de sus banderas para atacar al gobierno de Mariano Rajoy, ha aumentado considerablemente. Sin embargo, ya no vemos a los sindicatos organizando marchas con velas, ni a los medios de izquierda exigiendo soluciones inmediatas.
El precio de la vivienda, otro de los caballos de batalla del progresismo, se ha disparado hasta el punto de que la edad media de emancipación supera ya los 30 años. Lo que antes era una crítica feroz al sistema ahora se ha convertido en un problema ignorado. La crisis del automóvil, con precios inalcanzables tanto en vehículos nuevos como de segunda mano, es otra muestra de cómo la realidad golpea a la clase trabajadora sin que desde el poder se planteen soluciones efectivas.
Pero si hay un tema que afecta a todos por igual es el de la cesta de la compra. Desde que gobierna la izquierda, el precio de los productos básicos ha subido más de un 20%. Algo que antes habría sido motivo de protestas masivas hoy no genera apenas ruido en los medios afines al gobierno. No hay críticas desde los sindicatos, que parecen haber perdido su razón de ser, ni autocrítica por parte de los propios militantes de partidos progresistas.
Esto no significa que la izquierda sea la única responsable de la situación económica actual, pero sí deja en evidencia una desconexión profunda entre sus discursos y la realidad cotidiana de la gente. La izquierda que se vendía como defensora de los trabajadores parece haber olvidado lo que significa no llegar a fin de mes. Muchos de sus líderes no han conocido la precariedad en su propia piel; no saben lo que es tener padres en paro o depender de un salario que apenas cubre lo básico. Se han convertido en teóricos de salón, en políticos que predican justicia social desde la comodidad de sus privilegios.
El otro día leía que la ministra de Sanidad decía que había que “racionalizar el gasto público” y que, por tanto, no se iba a financiar un nuevo tratamiento contra la leucemia infantil. Al mismo tiempo, los enfermos de ELA siguen esperando los 60 millones de euros necesarios para su tratamiento en su época final. La gente ve que, lejos de avanzar, muchas veces vamos para atrás.
Sin embargo, esto no siempre fue así. Para mí, el mejor presidente de la historia de España, junto a Adolfo Suárez, fue Felipe González. Con él y con el Partido Socialista, la gente sabía que si trabajaba y se esforzaba, tenía la posibilidad de comprarse una casa, un coche, casarse joven y formar una familia con estabilidad. No había incertidumbre sobre si se podría pagar la luz o llenar la nevera. Fue un gobierno que transformó el país y que permitió a una generación avanzar. Hoy, en cambio, nos encontramos con una izquierda que ha perdido ese espíritu, que se ha convertido en un grupo de teóricos alejados de la realidad, preocupados más por intervenir, por subir impuestos y por controlar todos los poderes del Estado, que por garantizar oportunidades reales.
Antes, la gente se identificaba con sus líderes políticos. Eran personas que conocían la calle, que sabían lo que era el esfuerzo y las dificultades de la vida real. En Elche, por ejemplo, hablabas con alguien como María Teresa Sempere y sabías que era una persona de ideales, que creía en lo que defendía y que conocía la realidad de la gente trabajadora. Que se desvivía por ayudar al que lo necesitaba.
Hoy, en cambio, los que dirigen la izquierda a nivel nacional son personas desconectadas de la calle, una manada de pijos progresistas. Son los teóricos del “jo, tía”, los que hablan de justicia social desde sus despachos sin haber pisado nunca un barrio obrero. Esa es la realidad. La izquierda antes daba soluciones. Hoy no las da.
La gente también está cansada de que por sentirse españoles o por criticar las políticas del Gobierno se les llame “fachas”. Se ha llegado a un punto en el que discrepar del discurso oficial se ha convertido en motivo de descalificación. Tenemos un presidente que miente constantemente y piensa que somos idiotas. Pero la realidad es que el debate político no puede basarse en etiquetas simplistas que solo buscan silenciar a quienes piensan diferente.
Además, la gente está cansada de trabajar y esforzarse para acabar con un poder adquisitivo similar al de quienes viven de prestaciones. Y esto no quiere decir que no se deban dar ayudas. Siempre he defendido el Estado social y la necesidad de apoyar a quienes realmente lo necesitan. Pero esas ayudas deben ir acompañadas de obligaciones: formación continua, empleo en servicios públicos o cualquier mecanismo que garantice que las prestaciones sean un apoyo para salir adelante, no un modo de vida sin esfuerzo.
El problema de fondo es que la izquierda ha pasado de ser una herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos a convertirse en un discurso vacío, sostenido por burócratas y burgueses desconectados de la calle. Y cuando la izquierda deja de dar soluciones, la gente busca respuestas en otros lugares. Ahí es donde crecen los populismos. Ahí es donde la indignación se transforma en votos de castigo. Y ahí es donde el progresismo, si no despierta a tiempo, acabará por desaparecer.




 Daniel Rubio
Daniel Rubio