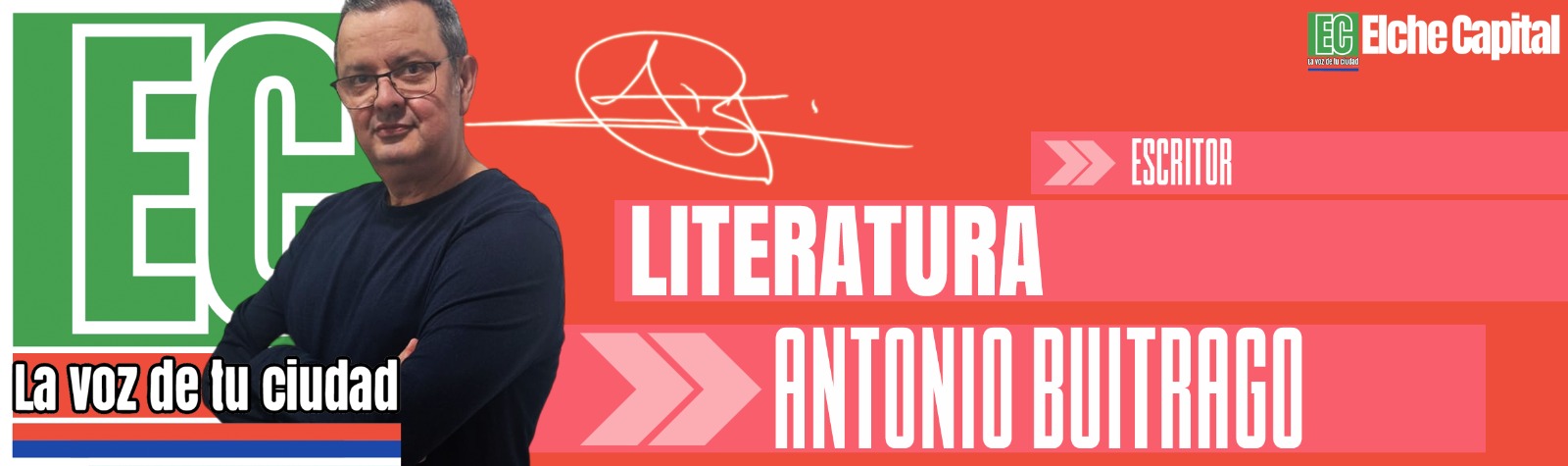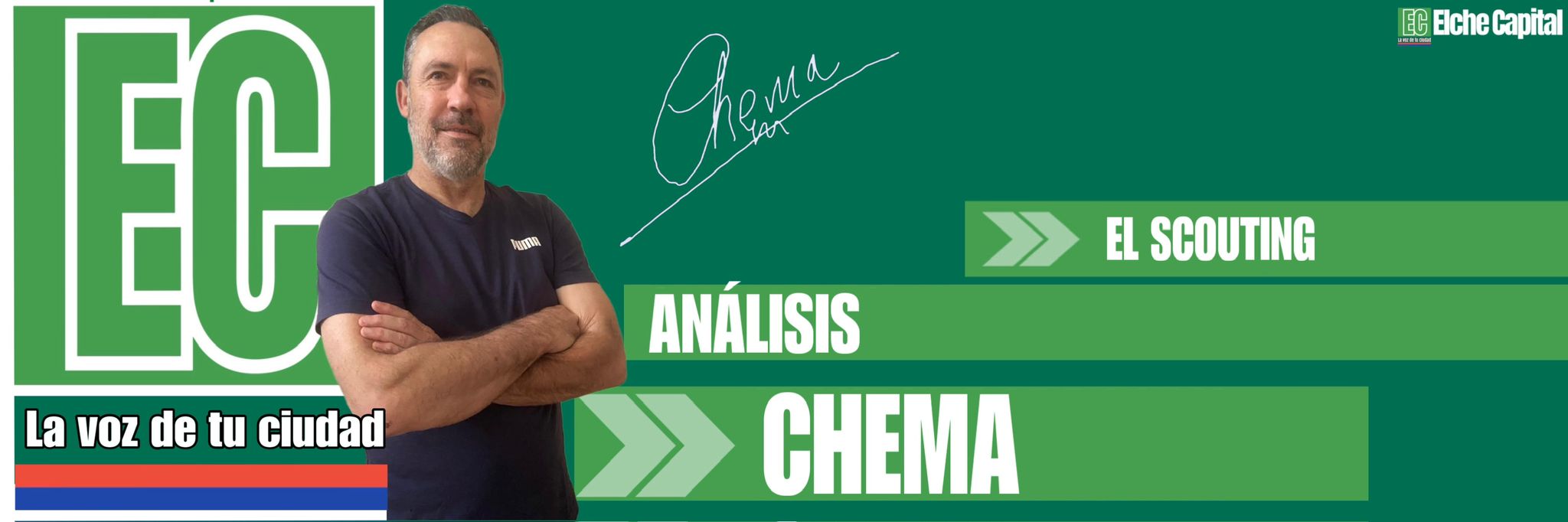Era una mujer trabajadora, muy trabajadora. Bien lo sabía la gente que creía conocerla. Más de treinta años en las cocinas de un reconocido restaurante de Elche. Más de tres décadas a las órdenes de su marido, el propietario. Más de una adolescencia y una juventud enteras sin quejarse, cumpliendo estrictamente con lo que se esperaba de ella. Siempre limpiando la cocina y los salones. Día tras día guisando los suculentos platos que tanto gustaban a los clientes. Jornada tras jornada fregando platos y cacerolas…
La opinión generalizada que se tenía de ella era que Marieta cocinaba, cuanto menos, los mejores arroces de la provincia alicantina, sobre todo el de conejo y serranas y el de bogavante. «Marieta, has nacido con el arte en las manos», «Estás hecha para la cocina, ¡qué bien se te da!», «No sé qué le echas al arroz para que te salga tan rico» eran los halagos que se acostumbraba a recibir. Y la gente la miraba con condescendencia. Porque la sabían ciertamente esclava del negocio, sin otra vida que no fuera el restaurante de su marido, abarrotado casi a diario.
Año tras año, las personas evolucionaban. Ella conocía a los clientes desde su noviazgo, después en sus matrimonios, más adelante con sus hijos y, pasados los años, con sus nuevas parejas tras divorciarse. A Marieta le gustaba bien poco salir a la sala, a saludar, cuando la requerían para darle la enhorabuena. Con un rostro casi inexpresivo escuchaba las alabanzas, agradecía asintiendo con la cabeza y forzaba una sonrisa, sin mostrar los dientes, antes de volver a su reino particular: la cocina. Lo que peor llevaba era que los comensales insistieran en hacerse una foto con ella: llevar el delantal sucio, sentirse despeinada o cualquier otra breve excusa le permitían huir del compromiso. Marieta prefería mantenerse en la sombra: no llamaba la atención, no necesitaba reconocimientos.
Lejos de lo que la gente conocía de Marieta, su vida no era para nada triste, en absoluto aburrida, de ningún modo esclavizada, de ninguna manera monótona. Marieta disfrutaba de una versión personal —desconocida a los ojos de familiares, amigos y clientes— muy entretenida. Ella guardaba un secreto, una confidencia muy suya, una discreción cuidadosamente reservada y oculta. Solo suya, solo conocida por ella.
Su marido, que durante el día sí era un hombre déspota, malhumorado y visiblemente amargado —un hombre al que casi todo el mundo detestaba— por la noche se convertía en un tipo complaciente, que permitía a Marieta, a la mujer con la que llevaba unido más de treinta años, disfrutar de un elevado nivel de libertad sexual. Marido y mujer conocían a la perfección sus límites, sus deseos y sus miedos. Por ello, al menos un par de noches entre semana, pues los sábados y los domingos había demasiada carga de trabajo en el restaurante, Marieta se daba un masaje muy especial. Ese era su secretillo, su gran aventura.
El salón al que acudía estaba impregnado de un aroma delicado a jazmín y madera de sándalo. La luz era tenue, apenas suficiente para distinguir las facciones de los rostros, los contornos del mobiliario minimalista. Frascos de aceites, dispuestos como pociones mágicas, llamaban su atención. Marieta sentía un vuelco en el estómago mientras esperaba. No era nerviosismo, sino anticipación a la experiencia liberadora que estaba a punto de recibir. Aunque casi no se veía, por educación, nunca miraba directamente a la cara del masajista, un hombre de voz suave y movimientos precisos, que la recibía con una sonrisa tranquila. Su profesionalidad la ayudaba a relajarse, a disipar cualquier incomodidad. Antes de comenzar y, aunque fuera usuaria habitual del servicio, el hombre le susurraba el funcionamiento del proceso: «Aquí no hay prisa. Y nada ocurre sin tu consentimiento. Si en algún momento no te sientes cómoda, simplemente dímelo».
Y el ritual, con un previo en su casa de ducha, maquillaje, lencería, un vestido elegante y perfume, continuaba allí, en aquella acogedora sala. Tras desnudarse y acomodarse sobre la camilla, boca abajo, Marieta cerraba los ojos, dejando que el peso de su día, su estrés y sus disgustos se fundieran en el reposo del acolchado soporte. Una sutil música ambiental envolvía la habitación con un murmullo que parecía sincronizado a su respiración.
El primer contacto de las manos era cálido y delicado, trazando círculos lentos en su nuca. Le hechiza el aceite utilizado por el masajista, su textura sedosa y el aroma que parecían envolverla en un abrazo. Al principio, los movimientos eran exploratorios, como si el hombre estuviera descifrando un lenguaje secreto en su piel. Con cada minuto, la tensión que llevaba acumulada en los hombros, la espalda y las piernas se disolvía dejando paso al erotismo, a la sensualidad, al morbo de aquellas manos esponjosas recorriendo su cuerpo. Su mente también se liberaba. No pensaba en los fogones ni en la fregaza del restaurante. Allí, sin un delantal que la clasificara, Marieta desnudaba su feminidad, su garbo, ambos ocultos por supervivencia. En ese instante, no existía nada más que el presente.
Los movimientos de las masculinas manos cambiaban gradualmente. Se volvían más firmes, más intencionados. Aquellos dedos exploraban cada curva, cada músculo, dibujando líneas que parecían trazadas con precisión artística. Marieta sentía a su cuerpo responder ante el nuevo ritmo: el hormigueo comenzaba en la base de su columna y se expandía, lento pero imparable, hasta alcanzar sus zonas más íntimas. El masajista continuaba incansable, seguro de sí mismo, sin complejos, con la única misión de que aquella mujer gozase el momento. Acariciaba sus laterales rozando el inicio de sus pechos, frotaba su espalda, pellizcaba sus muslos, amasaba sus nalgas y perfilaba sus orificios prohibidos. Entonces llegaba la pregunta que Marieta siempre esperaba con ansia y paciencia: «¿Te apetece darte la vuelta?». Y ella se giraba lentamente, quedando tumbada boca arriba, como Dios la trajo al mundo, sin pudor, con el corazón latiendo fuertemente en su entrepierna.
Notaba la respiración entrecortada del masajista. Con los ojos cerrados, disfrutaba del aliento varonil de aquel hombre que imaginaba sobre ella, cubriéndola con su cuerpo, penetrándola suave… Su piel parecía volverse más sensible, como si cada célula le despertara un mundo de sensaciones desconocidas. Las manos, ricamente lubricadas, acariciaban sus pechos con la presión exacta para gustar sin molestar. Sus dedos rozaban traviesamente sus pezones erectos de excitación. Cuando el arte de aquel experto alcanzó el pubis de Marieta, con una delicadeza casi reverente, no hubo preguntas, sino una invitación silenciosa que ella aceptó con un suspiro apagado: era la señal hacia el final feliz.
El tiempo perdió sentido. Si minutos u horas, no importaba. Lo único que existía era esa conexión a través del tacto, ese camino hacia el deleite, ese espacio en el que el placer no era algo censurado, sino una parte natural del ser. La cosa no siempre terminaba igual, existía cierta variedad de técnicas. En aquella ocasión, con unos dedos friccionando su clítoris y otros tantos invadiendo su interior, Marieta se prodigó con un riquísimo y largo orgasmo que terminó siendo más intenso gracias a los jadeos que emitía el hombre, acompañándola en su caída libre al abismo del éxtasis.
Al finalizar, el masajista la cubrió con una toalla caliente y se retiró con la misma discreción con la que había llegado. Marieta permaneció allí un poco más, mientras su respiración se calmaba y su cuerpo se sentía más ligero, más vivo. A sus cincuenta años, para Marieta, aquello era todo y más: sensualidad, poder femenino, libertad… ¡Y placer! ¡Un inmenso placer físico y mental!
Susi Rosa Egea
Escritora, 5ª Finalista Premio Planeta de Novela 2024



 Susi Rosa Egea
Susi Rosa Egea