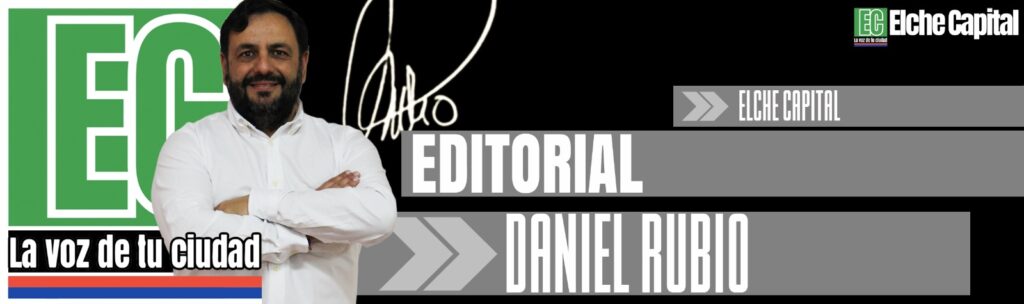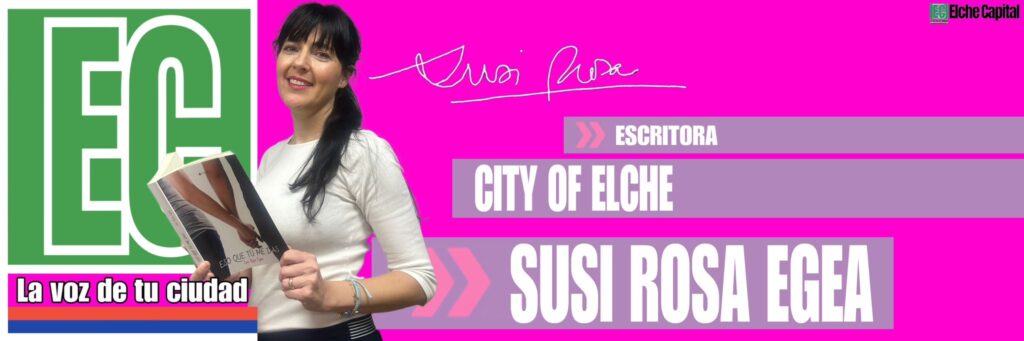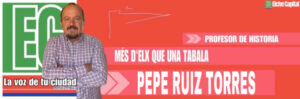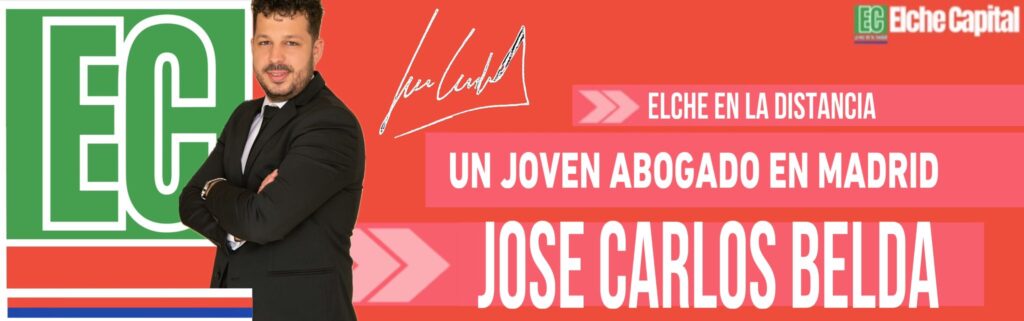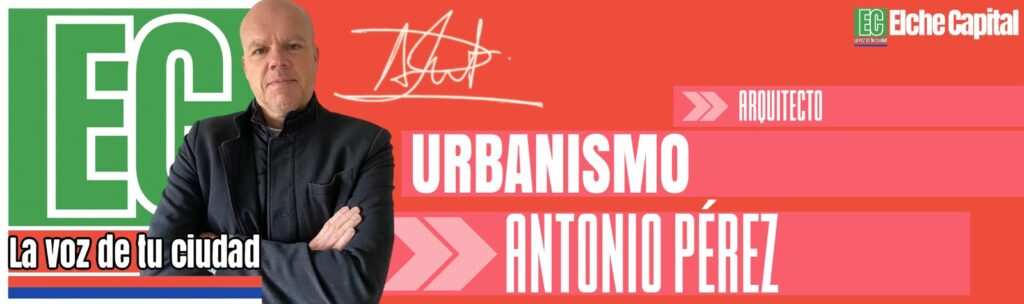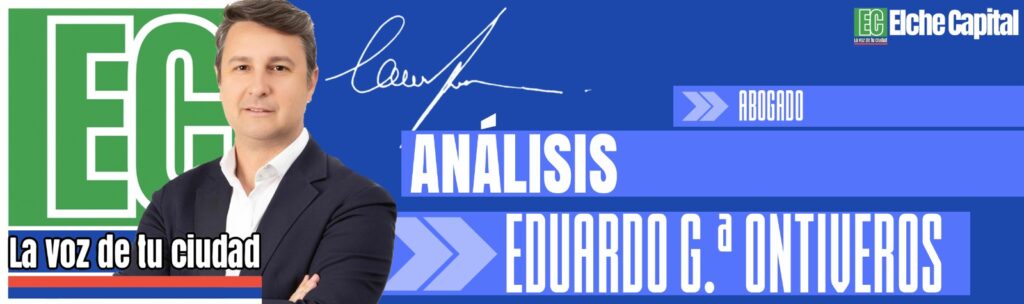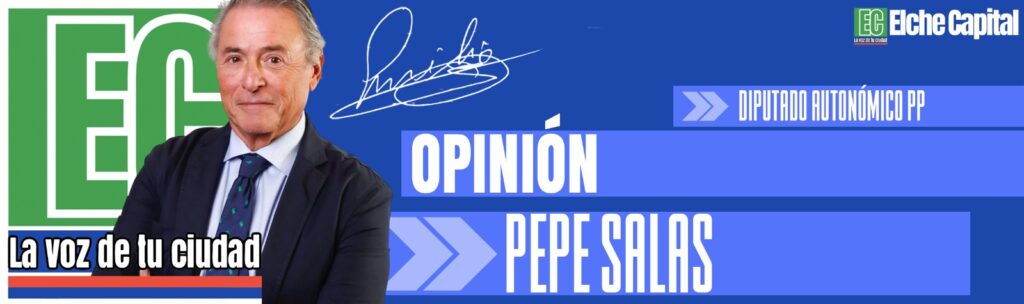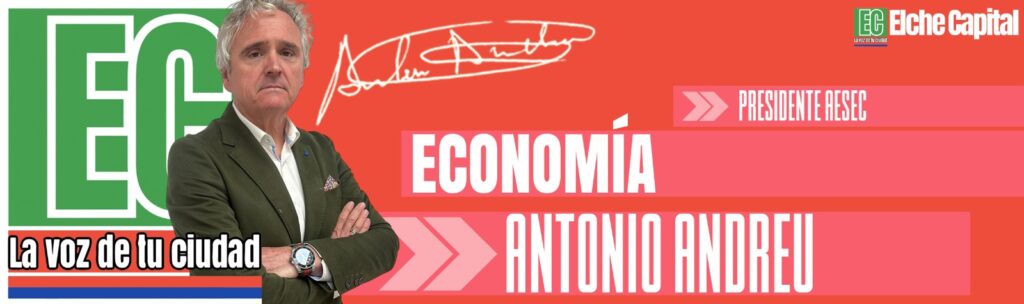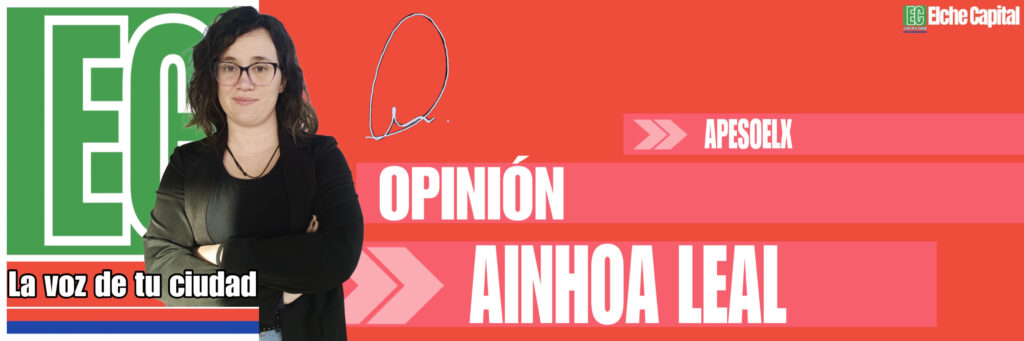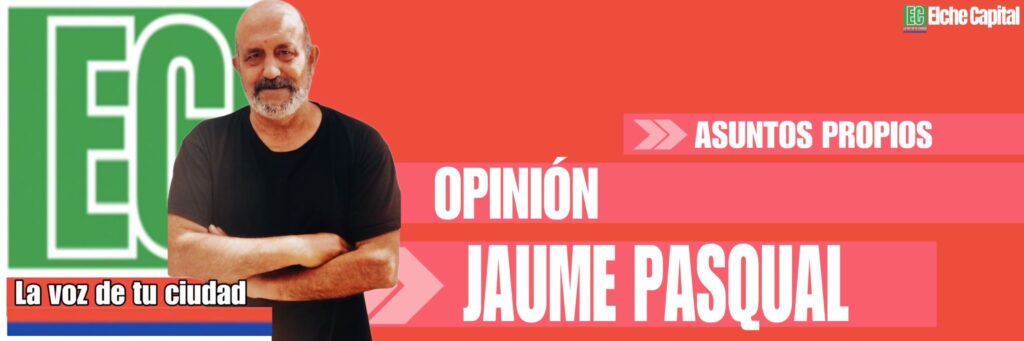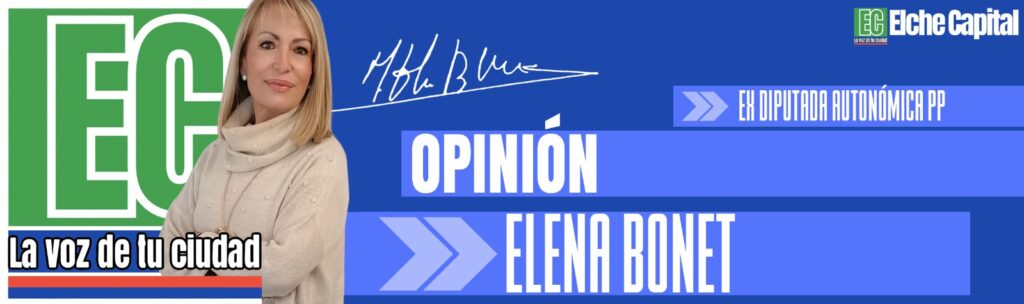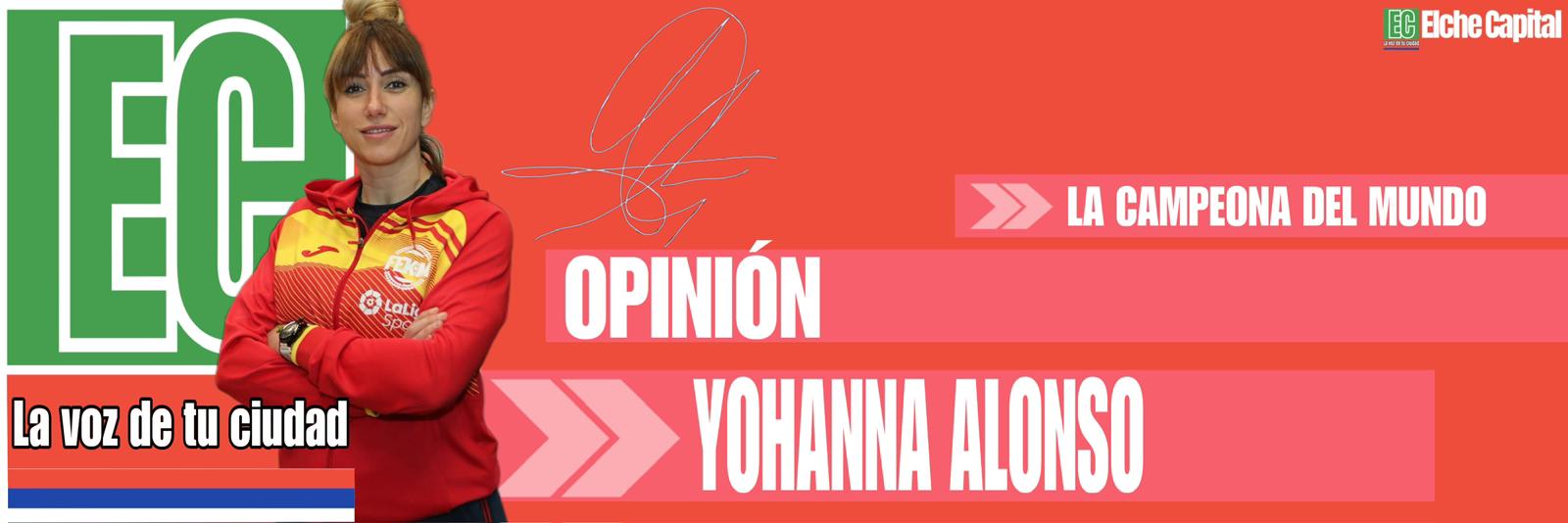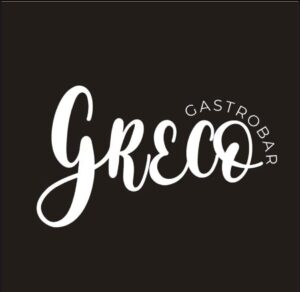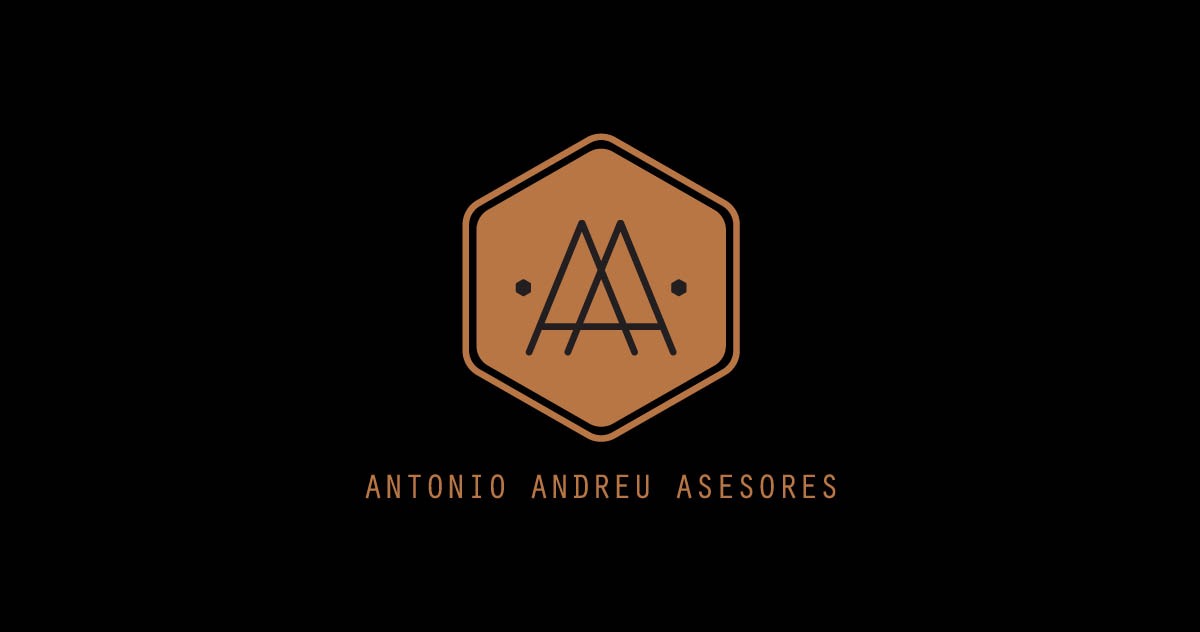Durante buena parte del siglo XX, Elche fue algo más que palmeras y calzado. En sus huertas, entre las acequias de Carrús, La Hoya, Daimés o Matola, crecía un cultivo que llenaba de blanco los campos al final del verano: el algodón. Hoy apenas quedan recuerdos de aquel tiempo, pero su historia forma parte esencial del patrimonio agrícola y humano del Camp d’Elx.
Aunque el algodón (Gossypium) es una de las fibras naturales más antiguas del mundo —utilizada desde hace más de 5.000 años—, en la península ibérica su cultivo no alcanzó verdadera relevancia hasta el siglo XVIII. En Elche, según dejó escrito el botánico Antonio José Cavanilles entre 1795 y 1797, “suelen plantarse de algodon espaciosas áreas horizontales, que se dexen entre filas de palmas”. Su testimonio demuestra que ya entonces esta fibra formaba parte del paisaje agrícola local, compartiendo espacio con las tradicionales huertas y palmerales.
Sin embargo, el verdadero auge del algodón ilicitano no llegaría hasta mediados del siglo XX. Tras la creación de la compañía Riegos de Levante en 1925, que permitió elevar las aguas sobrantes del Bajo Segura, los agricultores del Camp d’Elx encontraron en el algodón una oportunidad de diversificación y prosperidad. En los años cuarenta y cincuenta, la mejora de los sistemas de riego y los buenos precios del mercado convirtieron al algodón en uno de los cultivos estrella de la zona.
Su expansión fue rápida. En apenas una década, las vegas de Elche y las pedanías cercanas se cubrieron de matorrales verdes que, al madurar, se abrían para mostrar las motas blancas del algodón. La cosecha se hacía de forma manual, a menudo con la participación de familias enteras, y las jornadas se alargaban hasta el atardecer. Los carros cargados con sacos de algodón recorrían los caminos hacia las cooperativas locales, donde el producto se limpiaba y preparaba antes de su venta a las industrias textiles.
Para muchos, fue una época dorada. Los testimonios orales de agricultores y trabajadoras del campo recuerdan el algodón como un cultivo rentable y previsible: “Sabíamos lo que íbamos a cobrar antes de empezar”, contaban. El esfuerzo era grande —el riego debía ser constante y las plagas, como la rosquilla, podían arruinar la cosecha—, pero el resultado compensaba. Las cooperativas de La Hoya y Matola se convirtieron en centros de vida y comunidad, y el algodón fue durante años sinónimo de estabilidad.
Aun así, su esplendor fue efímero. La irrupción del mercado internacional, la mecanización de la agricultura y la llegada de los tejidos sintéticos en los setenta hicieron inviable mantener un cultivo que requería tanta mano de obra. En apenas dos décadas, los campos de algodón desaparecieron, dejando su lugar a cultivos como la granada mollar, los cítricos o las hortalizas.
Pero más allá del valor económico, el algodón dejó una herencia cultural y social en Elche. Enseñó a los agricultores a optimizar el uso del agua, a organizarse en cooperativas y a mirar el territorio con un sentido comunitario. Su cultivo demostró que la tierra ilicitana, con ingenio y esfuerzo, podía adaptarse a cualquier desafío.
Hoy, mientras el mundo debate sobre sostenibilidad y consumo responsable, el algodón regresa simbólicamente a la conversación. No como cultivo, sino como ejemplo. Representa el vínculo entre tradición y futuro, entre la tierra y las personas que la trabajan. Y en Elche, donde la historia agrícola forma parte de la identidad colectiva, el recuerdo del algodón sigue siendo una lección de esfuerzo, adaptación y respeto por el entorno.
El blanco del algodón ya no cubre los huertos del Camp d’Elx, pero sigue presente en la memoria de quienes lo vieron florecer. En cada mota había historia, comunidad y esperanza. Y en cada campo vacío, hoy hay una promesa de volver a mirar a la tierra con los ojos de quienes nunca dejaron de creer en ella.







 Iván Hurtado
Iván Hurtado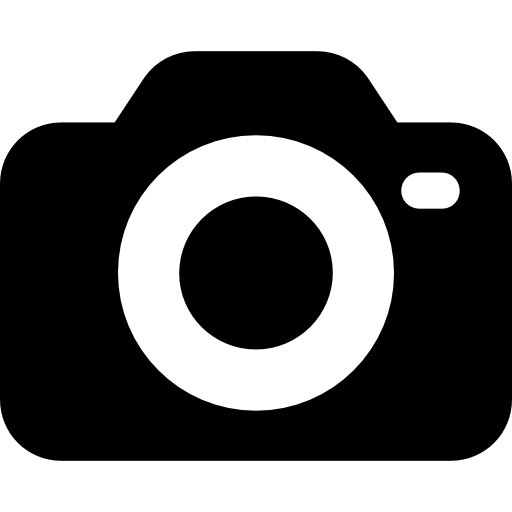 Museo de Puçol
Museo de Puçol