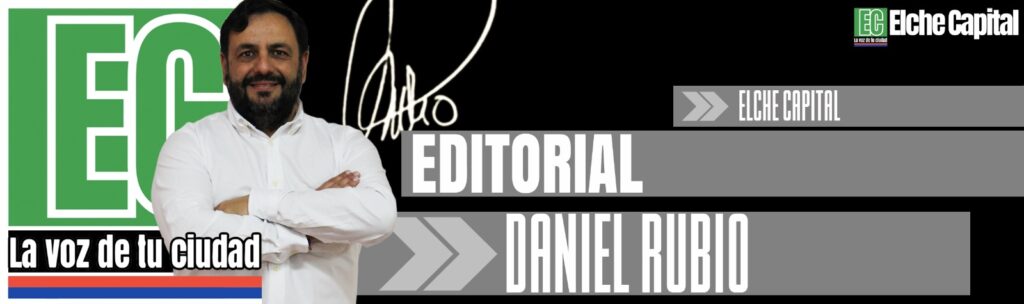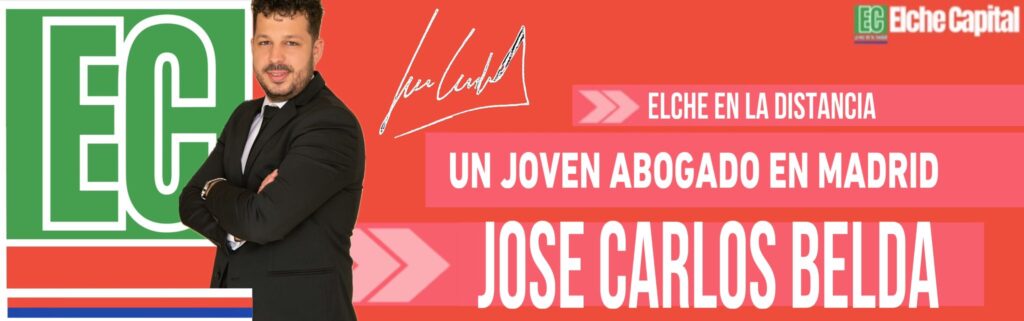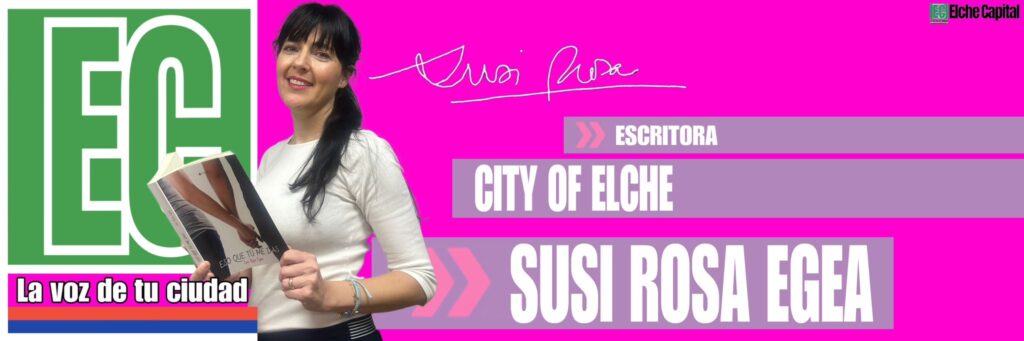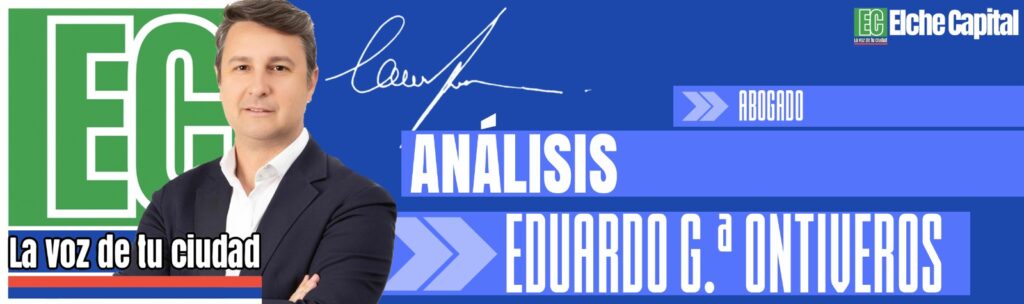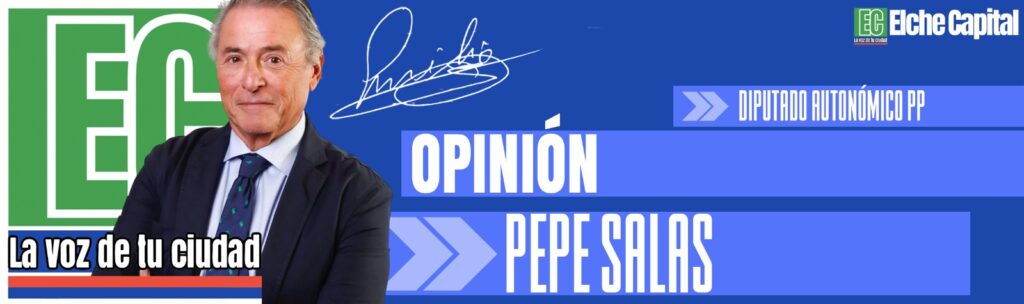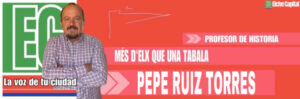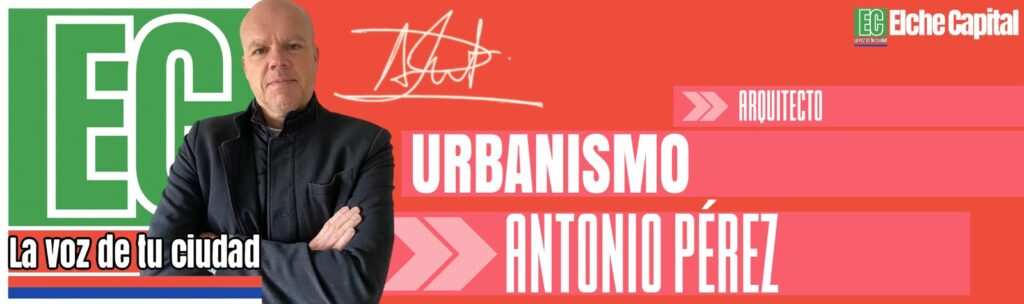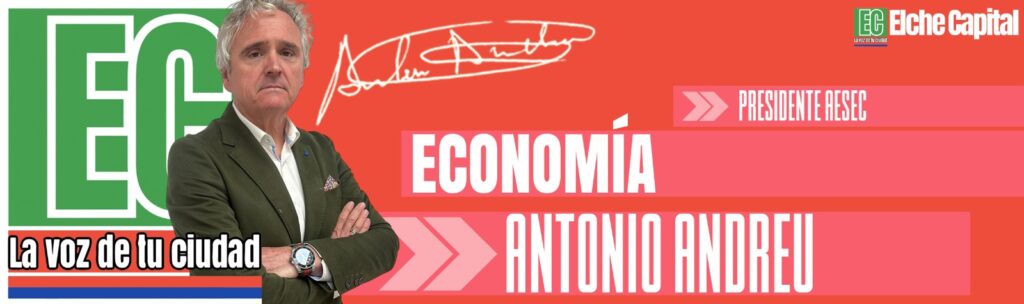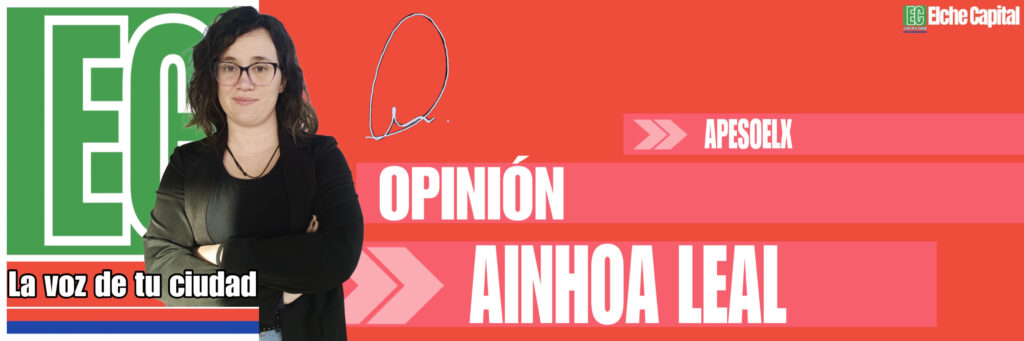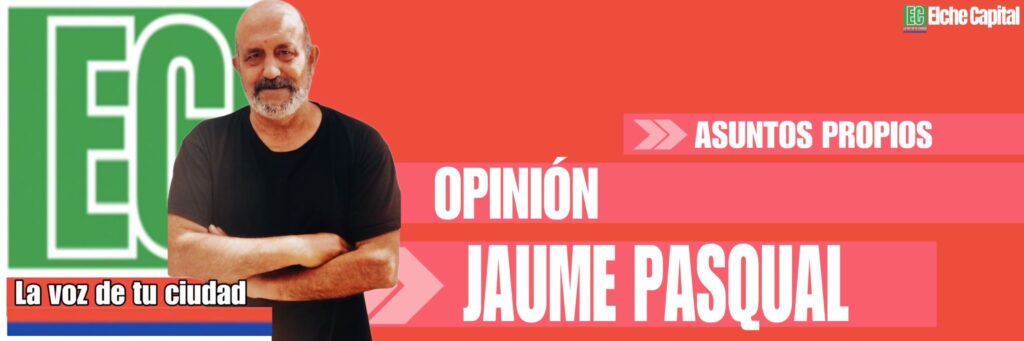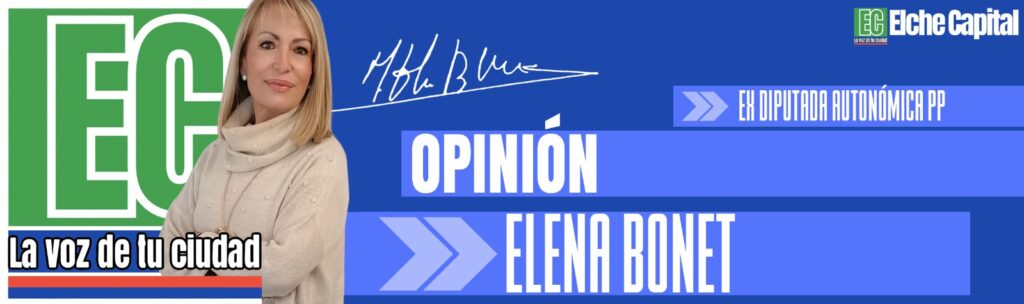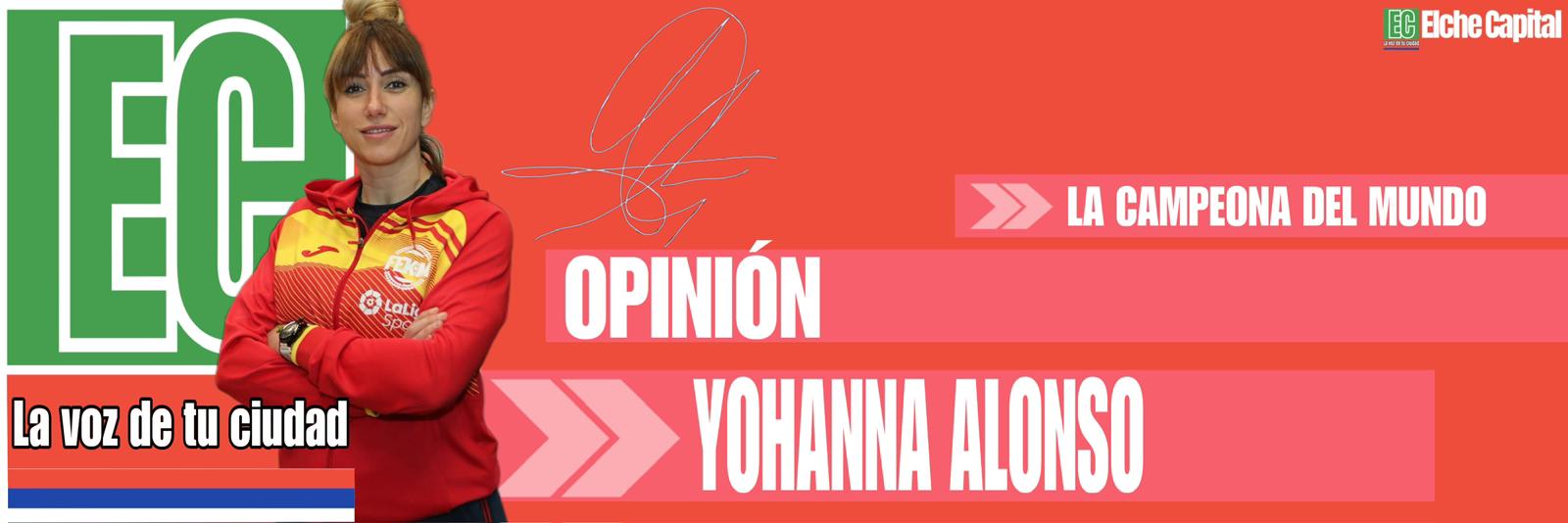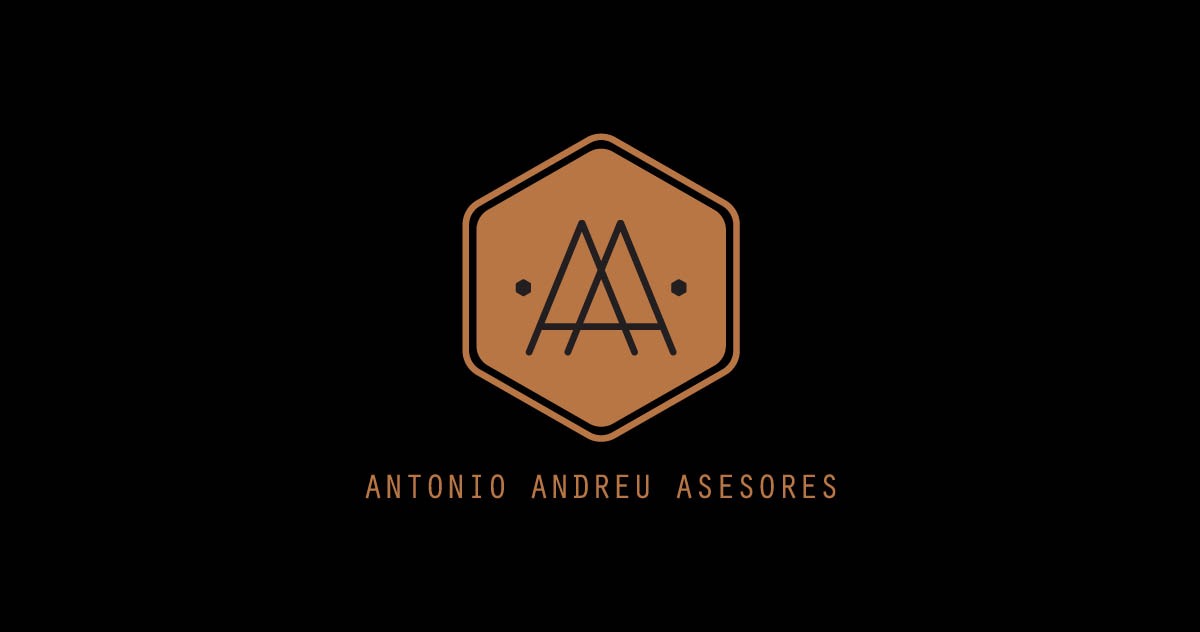Isaac Botella Pérez de Landazabal (Elche, 1984) es uno de los nombres más destacados de la gimnasia artística masculina en España. Representó al país en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, obteniendo diplomas olímpicos en ambas ediciones. Su carrera se ha caracterizado por la constancia, el sacrificio y una entrega absoluta al deporte.
Desde sus inicios en un pequeño club de Elche, donde apenas había presencia masculina, hasta compartir escenario con los grandes nombres de la gimnasia internacional, Isaac forjó su camino a base de trabajo y resiliencia. A pesar de no contar con las cualidades técnicas de algunos de sus compañeros, se ganó el respeto del mundo deportivo por su entrega y determinación.
Hoy, retirado de la alta competición, sigue vinculado al deporte como entrenador y formador, transmitiendo a las nuevas generaciones no solo técnica, sino valores.
¿Cómo comenzaste en la gimnasia?
La gimnasia llegó a mi vida casi de casualidad, pero fue Esperanza Lag la que plantó esa semilla en Elche. Ella fue la pionera, la que introdujo la gimnasia artística femenina en la ciudad. Yo empecé a través de mi hermana; ella se apuntó a clases y yo al principio solo miraba, no tenía muy claro de qué iba aquello. Pero me llamaban la atención las volteretas, el movimiento… y acabé preguntando si podía probar.
En aquel entonces no existía la gimnasia masculina en Elche. Éramos solo dos chicos: Coco, que era el hijo de Esperanza, y yo. Recuerdo que nos cambiábamos en el despacho de su madre, porque ni vestuario masculino había. Así empezó todo, en un club que estaba al lado del colegio Miguel Hernández. No había estructura, no había tradición masculina, pero había ganas. Y eso fue lo que me empujó.
¿Cómo recuerdas tus primeros años entrenando?
Éramos muy pequeños y nos metieron de lleno en un ambiente de competición, rodeados de chicas que ya estaban a nivel nacional. Tenían mucho nivel, como Berta, Lourdes… algunas estuvieron a punto de irse al CAR (Centro de Alto Rendimiento). Nosotros estábamos ahí, medio aprendiendo, medio sobreviviendo.
Nos mandaban a comprar chuches, a hacer recados… nada malo, pero estábamos en un entorno que no estaba hecho para chicos, y eso te hace espabilar. No era como el fútbol, que lo tiene todo montado. Tenías que buscarte un poco la vida. Pero yo tenía claro que quería seguir. Me gustaba. Y cuando alguien te dice que tienes cualidades, te agarras a eso.
¿Fue fácil para tu entorno aceptar que te querías dedicar a la gimnasia?
No fue fácil. En Elche no había tradición de gimnasia masculina. Yo era el único chico en mi entorno que hacía esto. A los 11 o 12 años, Esperanza habló con Javier Amado, mi entrenador de toda la vida en Alicante, y le dijo: “Este chico tiene algo”.
Ahí empezó una nueva etapa para mí. Me tocaba desplazarme desde Elche a Alicante tres veces por semana, solo, en bus. Me bajaba en la zona del Corte Inglés y me iba andando hasta el gimnasio. Con 12 años. Piensa que ahora no dejarías a un niño de esa edad hacer 20 kilómetros solo todos los días. Pero en ese momento, era lo que tocaba.
¿Cómo era compaginar todo eso con tu vida de adolescente?
Duro. Mientras mis amigos salían los viernes o los fines de semana, yo entrenaba de cinco a once de la noche. El sábado lo mismo. Llegaba tarde a casa, reventado. Y no es que fuera un estudiante brillante, ni mucho menos.
A los 14 o 15 años ya estaba metido en dinámica de convocatorias. Y ahí vino el primer gran cambio: mudarme a Madrid. Ahí ya entras en una burbuja de deportistas, en la residencia Joaquín Blume, donde todo gira en torno al entrenamiento y al alto rendimiento. El colegio se adapta a ti, comes en la residencia, todo está enfocado a que mejores.
¿Cómo fue el salto a la alta competición y el proceso hasta llegar a los Juegos Olímpicos?
El cambio de Elche a Madrid fue un antes y un después. En Elche hacía lo que podía, me buscaba la vida para entrenar, compaginaba el cole como podía… pero en Madrid entré en otro mundo. Ahí estás con atletas, nadadores, taekwondistas, ping-pong, boxeo… todos con un mismo objetivo: llegar a lo más alto.
Tienes una rutina muy estricta. Entrenábamos por la mañana, íbamos a clase, comíamos, volvíamos a clase y luego otra vez al gimnasio. El día te lo tenían organizado al milímetro. Pero lo que te llevas es brutal: el ambiente, la concentración, sentirte rodeado de gente que tiene el mismo fuego que tú.
A mí me costó. Yo no era el más talentoso. No tenía esa calidad natural que tienen otros. Pero tenía una cosa: una rabia dentro que me hacía no rendirme nunca. Yo me picaba solo. Si tú hacías dos, yo hacía cuatro. Me decían “eres el eterno finalista”, porque siempre estaba en las finales, aunque no llegaban las medallas. Pero esa constancia fue lo que me llevó a donde llegué.
¿Cómo viviste tu primer gran logro internacional?
Recuerdo que la primera vez que cogí un avión fue para ir a Grecia, al Europeo. Imagínate. Era todo nuevo para mí. Ver a los rusos, a los bielorrusos… sentía que estaba en la élite. Y eso me daba aún más ganas de seguir. Pensaba: «Joder, estoy aquí. Ya estoy en esta rueda». Y cuando estás dentro, no quieres salir.
¿Cómo fue vivir unos Juegos Olímpicos como los de Pekín 2008 y Londres 2012?
Pekín fue un subidón, pero también un aprendizaje muy duro. Llegué a la final de salto, que era mi especialidad, y fallé. ¿Por qué? Porque no lo hice por mí. Me di cuenta, gracias a mi psicólogo, que estaba compitiendo para agradar a mi familia, a mis amigos… y no por mí.
En una encuesta que me hizo, puse que un 50% de mi motivación venía de la familia, un 30% de los amigos… y solo un 20% por mí. Me dijo: “Estás loco. Así no se puede competir en alto rendimiento”. Y tenía razón. Yo quería hacerlo bien por todos, y me olvidé de mí. Ese fallo me marcó, pero también me enseñó muchísimo.
En Londres, cuatro años después, ya fui con otra mentalidad. Más maduro, más centrado. Disfruté muchísimo. Y aunque tampoco llegué a medalla, me quedé con el sabor de haberlo dado todo. Porque esa era mi forma de hacer las cosas: entrenar, pelear y salir a morder.
¿Cuál es tu mayor logro… y cuál la espinita que te queda?
La gente me dice: “Tienes dos diplomas olímpicos, eso es una pasada”. Y sí, lo es. Pero también te digo que si hubiera tenido un poquito más de calidad, quizás tendría una medalla. Y en este país, una medalla te cambia la vida.
No me arrepiento de nada. No soy de esos que se quedaron con cosas por hacer. Lo di todo. No tenía el talento de otros, pero nadie puede decir que no me dejé la piel. Me llamaban “la mula torda” porque iba hacia adelante sin parar. Así competía: con valentía y rabia.
¿Cómo fue el cambio tras retirarte de la competición?
Para mí, retirarme no fue un parón brusco. En 2008 ya empecé a trabajar en un colegio, haciendo extraescolares de gimnasia, con niños pequeños que daban volteretas, saltaban en colchonetas… Lo hice porque necesitaba una base, algo más allá del deporte, y me di cuenta de que me gustaba enseñar.
Llevo 15 años en ese colegio, el San Patricio. Allí sigo. Mientras entrenaba para Londres 2012, trabajaba. No descansaba a mediodía: comía rápido y me iba a entrenar. Para mí, dar clase era mi descanso, desconectaba de la presión de la élite. Me ayudó a mantener los pies en el suelo y a valorar lo que cuesta todo en la vida.
¿Qué te llevaste de tu etapa como deportista a tu día a día como entrenador?
Mucho. Yo se lo intento transmitir a mis gimnastas. Les digo: “Yo no era el mejor, pero curré como nadie”. Algunos chavales tienen una calidad increíble, pero les falta esa garra, esa mentalidad. Yo les meto eso: fuego, ganas. Les cuento mis historias, lo que viví, y eso les engancha. A veces les digo: “Si me haces esto, te doy 10 pavos para que vayas al Domino’s”. Y se dejan el alma.
Lo llamo quemar balas. Cada vez que saco una experiencia mía para motivarlos, siento que gasto una bala. No puedo usarla dos veces. Pero si ese día el chaval cambia el chip, vale la pena.
Uno de los míos quedó subcampeón de Europa en 2022. Vino de Sevilla, de un barrio complicado, con 12 años. Tiene un talento brutal. Si logra combinar eso con mi mentalidad, puede llegar donde yo no llegué. Eso es lo bonito ahora: empujar a los demás a llegar más lejos que tú.
¿Qué opinas del apoyo al deporte en España, especialmente a los jóvenes?
Creo que lo peor que tenemos es que el apoyo llega tarde. Muy tarde. Cuando ya has conseguido algo. No cuando lo necesitas. Yo lo viví en carne propia: en 2012, al saber que era finalista olímpico, lo primero que pensé fue “ya puedo pagar la hipoteca dos años más”. Literal. Porque si no llegas a ser finalista, te quedas con 4.000 euros de beca al año. ¿Qué haces con eso si tienes 27 años y vives con tu pareja?
A los gimnastas jóvenes hoy les pasa lo mismo. Si no eres campeón del mundo, no cobras nada. Y hay chavales que necesitan 200 euros al mes para tirar. Nada más. Pero eso marca la diferencia entre seguir entrenando o dejarlo. Entre un futuro campeón… o un “casi”.
¿Qué te gustaría que se recordara de ti en el mundo de la gimnasia?
Sacrificio. Valentía. Trabajo. Me llamaban “la mula torda” porque iba a competir con todo. Acojonaba. Siempre de frente, siempre luchando. Quiero que se sepa que desde Elche —donde no había gimnasia masculina— llegué a dos Juegos Olímpicos, saqué dos diplomas, y lo hice sin tener las mejores condiciones.
Si yo lo logré saliendo de la nada, otros también pueden. Pero para eso, hay que ponerle corazón… y un poco más de apoyo al principio del camino.








 Daniel Ruiz Perona
Daniel Ruiz Perona